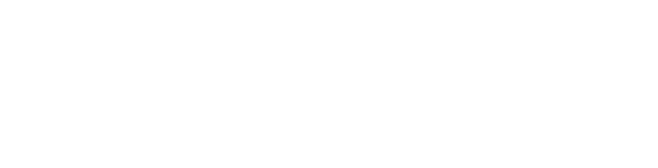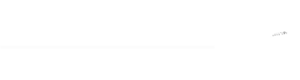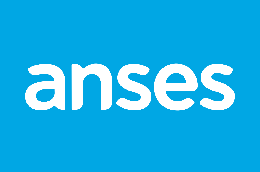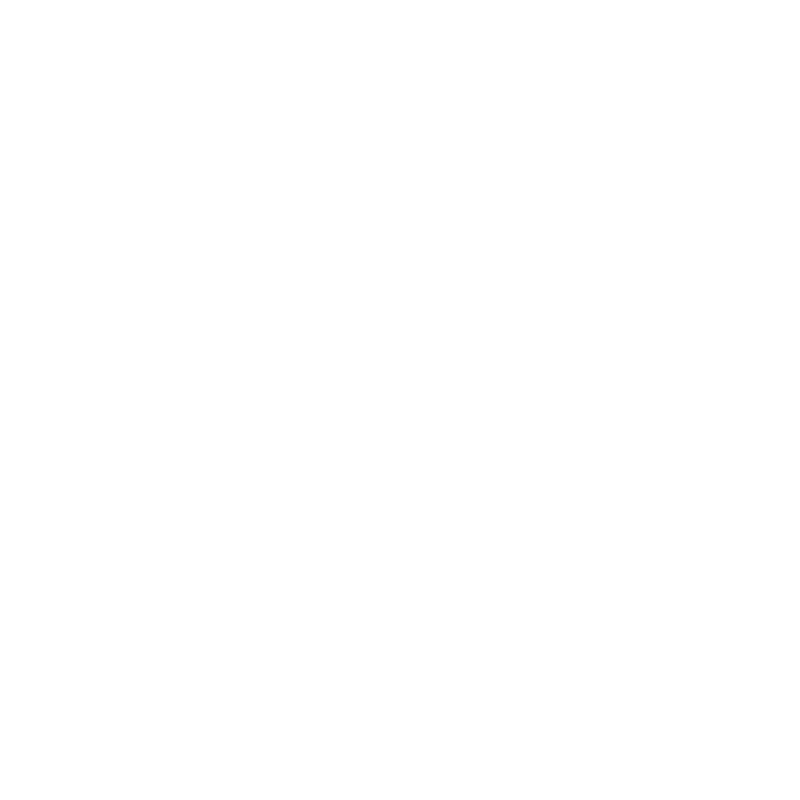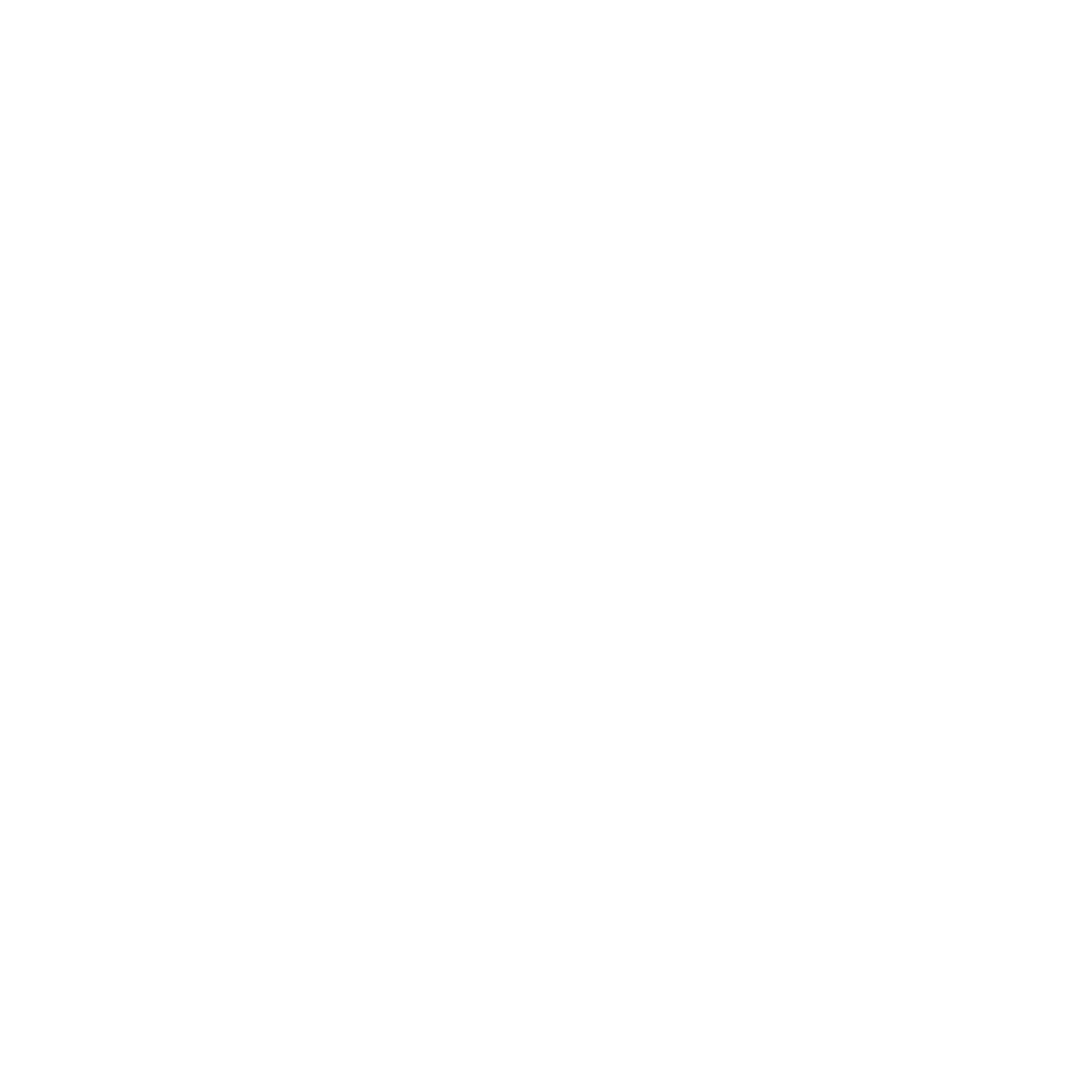Durante la presidencia de Raúl Alfonsín, comenzó un acontecimiento fundacional para la vida democrática argentina: el Juicio a las Juntas Militares, en el que fueron condenados cinco integrantes de las Fuerzas Armadas y otros cuatro fueron absueltos. A lo largo de 17 semanas de audiencia se expusieron 709 casos de violaciones a los derechos humanos, un número acotado en relación con la cantidad de víctimas de la última dictadura pero suficiente para demostrar que el terrorismo de Estado fue un plan sistemático. El fiscal del Juicio, Julio César Strassera, concluyó su alegato con palabras que aún hoy resuenan en la memoria popular: “Señores jueces, nunca más”.
Después de la derrota en la guerra de Malvinas, el gobierno militar, ya desgastado, comenzó a planear la transición política. En abril de 1983, bajo el mando de Reynaldo Bignone, se dio a conocer el “Documento Final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo”, donde afirmaba que las acciones cometidas por las Fuerzas Armadas no podían ser juzgadas porque habían ocurrido “en un contexto de guerra”. Por último, el documento reconocía que las personas desaparecidas estaban muertas.
En el mismo sentido, en septiembre de 1983, la Ley de “Pacificación Nacional”, conocida como la Ley de Autoamnistía, declaraba que quedaban suspendidas las acciones penales contra quienes hubieran realizado actos dirigidos a poner fin a “las actividades terroristas o subversivas”, fueran “autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores”.
Cuando el 30 de octubre de 1983 triunfó la fórmula de la Unión Cívica Radical (UCR), integrada por Raúl Alfonsín y Víctor Martínez, el tema cobró aún más relevancia. A los tres días de asumir, Alfonsín envió varios proyectos de ley al Congreso: derogó la Ley de Autoamnistía y mediante los decretos 157 y el 158/83 sentó las bases para enjuiciar a la Junta Militar.
Para llegar a la escena del juicio fueron necesarios algunos otros pasos previos. Uno de ellos fue la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), cuya investigación permitió sistematizar las denuncias que venían recopilando los organismos de derechos humanos. El informe fue presentado ante el presidente Raúl Alfonsín el jueves 20 de septiembre de 1984, en una jornada en la que se movilizaron más de 70 mil personas. Ese día, en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, se sostuvo el pedido de que las Fuerzas Armadas fueran juzgadas por un tribunal civil: “Juicio y castigo a los culpables”.
Al poco tiempo, nueve de los diez excomandantes de las tres primeras Juntas Militares fueron llevados ante un tribunal civil, en el marco de un juicio sumario, oral y público: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya, Armando Lambruschini, Rubens Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo.
Este acontecimiento, que generó expectativas en el pueblo argentino y en la comunidad internacional, no estuvo exento de tensiones. El domingo previo al comienzo del juicio, el presidente Raúl Alfonsín denunció presiones y un posible intento de golpe de Estado, y pidió a la sociedad que acompañara el desarrollo del juicio. A lo largo de cuatro meses dieron testimonio 833 personas. En aproximadamente 4.000 fojas, la Fiscalía presentó 709 casos y la Cámara Federal examinó 282.
El alegato final del fiscal Strassera comenzó con las siguientes palabras: “La comunidad argentina en particular, pero también la conciencia jurídica universal, me han encomendado la augusta misión de presentarme ante ustedes para reclamar justicia”. El 9 de diciembre de 1985, ocho meses después del inicio, el juez León Carlos Arslanián leyó el fallo de la Cámara confirmando la existencia de un plan sistemático y convalidó las pruebas recogidas a través de los testimonios para refutar las justificaciones esgrimidas por la defensa, relacionadas con la existencia de una guerra.
El Juicio a las Juntas Militares fue un mojón de la historia reciente argentina y de las democracias latinoamericanas. La lucha de los organismos de derechos humanos y la voluntad política de una sociedad que empezaba a vislumbrar los crímenes del terrorismo de Estado fueron elementos necesarios para que un tribunal ordinario, por primera vez en la historia universal, juzgare delitos que hoy son considerados de lesa humanidad.
Fuente: Dirección General de Cultura y Educación. Disponible en el Portal Continuemos Estudiando, 2025. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.